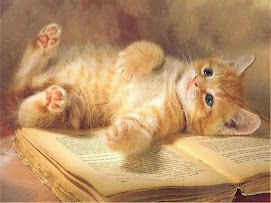Ponte en mis zapatos.
Hazlo por una sola vez. Llégate hasta donde estoy y colócate en mi sitio, aquí, en medio de esta carretera solitaria que se construyó para que solo yo la recorriera. Ven aquí y pisa mis últimas huellas. Y echa la vista atrás.
Verás mis huellas alejándose en la distancia, más y más pequeñas hasta perderse. En algún tramo el viento las habrá hecho desaparecer, pero no te engañes. Llevo toda la vida haciendo el mismo camino. Ya he pasado por allí.
Ponte en mis zapatos y mira con mis ojos. Siente todo el peso de mi pasado, todo el cansancio de mi presente y toda la incertidumbre de mi futuro. Siente cada china que me ha entrado en el zapato, cada herida que me he hecho cuando he tropezado. Siente el ardor del sol, el azote del aire, las ráfagas de lluvia, el hielo, la nieve. Mira todos los puentes que he cruzado, las veces que he vadeado un río, los desniveles que he salvado.
Saca cuentas de todas las ampollas que han poblado las plantas de mis pies, de cada herida que me ha hecho cojear. Me he apoyado sobre palos que luego he arrojado a los arcenes. A veces he caminado con alegría mientras que otras he arrastrado cansinamente mis pasos.
El sol ha salido y se ha puesto tantos días como he vivido y he perdido ya la cuenta de los ciclos de la luna que se han sucedido sobre mi cabeza. Cada luna y cada sol han visto al mismo caminante ir creciendo y cambiando. Siempre el mismo y siempre distinto.
Sí. Ponte en mis zapatos y siente la sed y el hambre, la alegría y el hastío, la ilusión y el dolor. Siente cada cicatriz de mi alma tanto como las de mis rodillas. Siente en tu piel todas y cada una de las veces que me he estrellado contra un muro que no podía ver y contra el que no podía luchar. Déjate las uñas tratando de abrir un agujero en él. Siente luego la frustración, la soledad y ese frío interior que nunca te abandona cuando te levantas de tu postración y te ves en la misma maldita carretera y te das cuenta de que no te queda más remedio que apretar los dientes y seguir andando.
Ven aquí. Ocupa mi lugar unos instantes y puede que entonces y solo entonces comprendas quién es este caminante. Y lo más importante aún, quién era y de donde venía ese ser al que nunca has logrado comprender.

Tu silencio ha matado mis recuerdos, que, cuando hablan, relatan vidas pasadas, protagonizadas por personas que ya no son. Porque tú no miraste atrás y yo morí con cada amanecer hasta que ya no sufrí más.
La hojarasca del pasado cubre nuestras lápidas sin nombres ni epitafios con una misericordiosa capa de olvido.
Por eso no espero encontrarte, de la misma forma que sé que tu jamás me hallarás. No, mirando hacia delante.
Porque todo lo que fuimos y todo lo que pudimos llegar a ser ya no existe.
 Imagen: Mujer leyendo, por Renoir
Imagen: Mujer leyendo, por RenoirLa reunión había sido espesa, tediosa y, en algunos momentos hasta exasperante. Un sentimiento indefinido, a medio camino entre el aburrimiento, la mala leche y el cansancio mental bullía en la cabeza de aquél hombre de sombrío semblante mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo. A su lado, su colega no paraba de hablar. Ya se conocía él esos ataques de verborrea que parecían no tener final. “¡Y no se callará!” pensó para sus adentros “No callaría aunque le lanzasen al fondo del mar recubierto de plomo, maldita sea su estampa…”
Él notaba que, de entre toda la mezcla de sensaciones que tenía dentro de él, comenzaba a preponderar la de la mala leche. Se estaba enfadando. Frunció el ceño y la expresión de su cara se hizo aún más dura, pero saltaba a la vista que su compañero no se estaba dando cuenta porque, no contento con matarle la cabeza, de repente le hundió el codo en el costillar. Iba a silbar que le dejara en paz cuando escuchó su última frase y el siseo se quedó en un simple silbido que murió en un silencio ridículo y asombrado.
El tono de su compañero había sido de absoluta complacencia. No le era indiferente que su ayudante gozaba de muchas simpatías entre los hombres. Y el que tenía al lado no era ninguna excepción.
Pero lo cierto es que no le extrañaba, pensó él, que así fuera. Ralentizó su paso y dejó que su compañero bajara con el mismo entusiasmo las escaleras mientras él se paró en un peldaño y la contempló perplejo.
Estaba sentada en una de esas mesitas redondas de mármol, leyendo un librito pequeño y amarillento. Su concentración era tal que, a pesar del ruido provocado por todos los que bajaban las escaleras, no se inmutó. Sus dedos jugueteaban con la esquina de una página, como si estuviera dudando de pasarla o no, cosa que hizo al cabo de unos momentos. Ni siquiera entonces levantó la vista del libro. Tampoco lo hizo cuando, inconscientemente, retiró un mechón de pelo que le caía sobre una mejilla y lo colocó tras la oreja. En medio de todo aquél caos –y en medio de cualquier otro, pensó él- ella tenía la extraña capacidad de abstraerse de todo cuanto la rodeaba y encerrarse dentro de una burbuja invisible que ni siquiera una bala podría atravesar. De modo que allí estaba ella, sentada en medio de una sala concurrida, ausente de todo y de todos, como si el maldito mundo no fuera con ella. Como si quienes charlaban sin cesar, el sonido del entrechocar de los vasos y copas, los puñetazos en las mesas, las carcajadas de los muchachos y las miradas de los hombres que la estaban observando –él era consciente en aquél momento de que había tres o cuatro hombres que la miraban desde la barra- no fueran con ella.
Y como si él mismo no fuera con ella.
Algo se ablandó dentro de él. Encendió un cigarrillo y se acodó en la barandilla, sin dejar de mirarla. La mala leche, el aburrimiento y el cansancio se habían disipado en un instante mientras se preguntaba, maravillado, cómo demonios lo hacía. Cómo conseguía esa mujer levantar esa barrera invisible entre ella y los demás como por ensalmo en cuanto abría un libro. Quizás era cierto, pensó, que cuando se abre un libro se abre un mundo y ella había abierto allí mismo una ventana a través de la cual había accedido a otra realidad que solo ella podía ver. La idea le intrigó. ¿Qué habría al otro lado del espejo? ¿Qué tierras, que mundos, qué personas estaría conociendo en aquél instante? ¿Cuál era la poderosa magia que hacía que esa mujer brillase con luz propia en una sala abarrotada de gente?
Puede que los otros hombres que la miraban solo vieran a una mujer leyendo un libro. Una hermosa mujer sola. Una mujer a solas con un libro. Una mujer de incitantes curvas que explorar… Él, además, pensó que daría su mano izquierda por desentrañar el misterio que se escondía dentro de esa burbuja invisible. Su misterio.
De modo que se alisó el cuello de la chaqueta, ese cuello cuyas puntas siempre se curvaban hacia arriba hiciera lo que hiciese y, quitándose la gorra, se atusó el cabello y se la volvió a colocar, estudiadamente inclinada sobre su oreja derecha, se estiró los faldones de la chaqueta por delante con un tirón seco y, con una decisión que le sorprendió, bajó los últimos peldaños, dispuesto a traspasar la invisible barrera que le separaba de la mujer que leía, su ayudante, a penetrar en ella y a quedarse dentro. Si ella le dejaba.